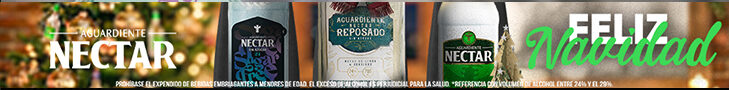Para comprender la delincuencia callejera y su violencia extrema que hoy azotan a Pitalito y otras ciudades de Colombia, es crucial distinguir: el gran crimen organizado es una cosa, y la delincuencia de calle —esa violencia visceral que nos asedia a diario— es otra. Ignorar las causas profundas de esta última nos condena a proponer soluciones bárbaras para problemas complejos.
Quizás el único lazo causal que une esta delincuencia y sus actos violentos fue articulado recientemente por el presidente salvadoreño Nayib Bukele: «Hay cárceles hoy porque el Estado abandonó a los jóvenes en el pasado». Esta frase trasciende con una fuerza particular en Colombia, pues nuestra crisis actual es, en esencia, la manifestación de un abandono histórico.
Este abandono es la consecuencia directa de un modelo neoliberal que ha permitido la captura del Estado. Como ha documentado el economista Jorge Luis Garay en sus análisis sobre la «reconfiguración cooptada del Estado», las élites corruptas han saqueado sistemáticamente el presupuesto público, provocando una ineficiencia crónica en la asignación equitativa de los recursos públicos. La bomba de tiempo social que esta negligencia creó ahora nos explota en la cara, y sus esquirlas —delincuencia, heridos y muertos— las sufrimos todos los colombianos.
Los resultados de este modelo son medibles y devastadores. Vivimos en un país definido por tres características:
– Desigual: Colombia tiene uno de los niveles de desigualdad de ingresos más altos del mundo. Según el Banco Mundial, su coeficiente de Gini fue de 0.556 en 2023, ubicándolo como el segundo país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales a nivel global.
– Excluyente: Esta desigualdad crea barreras infranqueables para que millones de personas puedan salir adelante.
– Empobrecido: Según cifras del DANE para 2023, la pobreza monetaria en Colombia fue del 36.6%, lo que significa que más de 18 millones de colombianos no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es casi la mitad de la población viviendo en una precariedad que es el caldo de cultivo perfecto para la delincuencia que está correlacionada con la pobreza y la desigualdad de una población.
Frente a este panorama, la respuesta social se ha tornado peligrosamente simplista. Mientras en El Salvador se construyen megacárceles, en Colombia crece un clamor por el exterminio del delincente común. Este llamado a la «paloterapia», que a veces culmina en asesinato, roza peligrosamente con lo que el sociólogo Anthony Giddens describe como genocidio en su obra Sociología: «la aniquilación sistemática de un grupo de población por otro». Así como hemos normalizado el asesinato de líderes sociales y ambientales —considerado por muchos un genocidio en sí mismo—, corremos también el riesgo de normalizar otro genocidio tácito contra una población juvenil lumpenizada y precarizada, una solución que un sector de la ciudadanía exige abiertamente.
Este fenómeno se alimenta del declive de la justicia formal. El Estado, ineficiente y costoso, parece delegar tácitamente el castigo en ciudadanos y organizaciones que operan algunas veces por fuera del marco legal. Se ha naturalizado la idea de que la justicia por mano propia no solo es aceptable, sino legítima. El ciudadano, víctima del drama diario, ya no exige soluciones estatales; las ejerce él mismo.
La bomba histórica finalmente ha estallado en nuestras calles, y la respuesta de muchos administradores y de amplios sectores sociales es pedir «sangre y barbarie». Esta reacción es un ejemplo perfecto de lo que el politólogo Joan Subirats denomina políticas de «final de cañería».
Subirats explica que estas son políticas reactivas que actúan solo sobre las consecuencias del problema, no sobre sus causas. Son como intentar limpiar el agua contaminada al final de una tubería en lugar de evitar que se vierta veneno en el nacimiento del río. Pedir más cárceles, más policía o incluso el exterminio del delincuente es una política de final de cañería: ignora el abandono estatal, la desigualdad y la pobreza que empujan a miles de jóvenes a la delincuencia.
Esta lógica reactiva de «final de cañería» se refleja en el discurso reciente del alcalde de Pitalito, Yider Luna. Sus declaraciones, al presentar una elección entre «o en la cárcel o en el cementerio», sugieren una dicotomía que parece dejar poco espacio a matices. La petición explícita a las fuerzas del orden de «apretar el gatillo» podría ser interpretada como un enfoque que prioriza la confrontación directa por sobre otras estrategias para manejar la crisis social. En contraste, y aunque a menudo se simplifica a la imagen de las megacárceles, el modelo de Nayib Bukele en El Salvador se presenta oficialmente como una estrategia de múltiples fases que incluye programas de intervención social. Desde esta perspectiva, el discurso escuchado en Pitalito parece distanciarse de ese enfoque multifactorial, al centrarse de manera casi exclusiva en el castigo final, sin mencionar los componentes de política social o de una necesaria reforma judicial. Y si bien esta última escapa a las competencias de un alcalde, es fundamental en cualquier solución integral. En última instancia, este «atolladero social delincuencial» es el resultado de decisiones históricas de política pública tomadas por élites que han gobernado para sí mismas, olvidando al resto de la sociedad.
La delincuencia y su violencia en Pitalito no es un problema solo de criminales, sino el síntoma de una sociedad rota. Mientras sigamos aplicando curitas en una herida de bala, la hemorragia no se detendrá.
Autor: Felipe Narváez
Docente Universidad Surcolombiana.
Referencias Bibliográficas
– Banco Mundial. (2024). Índice de Gini – Colombia. Datos del Banco Mundial. Recuperado el 1 de octubre de 2025, de https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=CO
– Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Boletín Técnico: Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2023. Bogotá: DANE.
– Garay, L. J., Salcedo-Albarán, E., De León-Beltrán, I., & Guerrero, B. (2008). La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia. Bogotá: Editorial Avina y Corporación Transparencia por Colombia.
– Giddens, A. (2010). Sociología (6ª ed.). Alianza Editorial.
– Subirats, J. (1989). Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración. Ministerio para las Administraciones Públicas.